Cierta vez me encontraba en la sala de espera de un consultorio aguardando un turno que ya llevaba bastante retraso. Como esto era antes de los celulares y no tenía un libro encima, tuve que recurrir a la oferta disponible en el revistero, que consistía en una mezcla de revistas "del corazón" y de esas que se obsesionan con las vidas de las celebridades.
Asomándome así al mundo de los ricos y famosos, leí una nota donde se afirmaba que Julio Iglesias era dueño de varias propiedades repartidas por el mundo, todas ellas valuadas en pequeñas fortunas. Según el artículo, algunas de estas moradas internacionales apenas habían sido visitadas, mientras que en otras el cantante nunca había puesto un pie.
Recuerdo que la idea me produjo una cierta tristeza. Me imaginé aquellas mansiones inmóviles, esas decenas de habitaciones vacías empolvándose en silencio, alumbradas tal vez con la presencia del cuidador ocasional, pero sin oportunidad de cobijar alguna memoria pasional o siquiera algún fantasma modesto.
La noticia me produjo eso y, por supuesto, la misma perplejidad que aún hoy siento ante noticias similares, que tiene que ver con el eterno tema de la motivación. ¿Por qué? ¿Para qué?
Tom Shadyac es el nombre del director de varias comedias protagonizadas por Jim Carrey:
Ace Ventura: Detective de Mascotas (
Ace Ventura: Pet Detective, 1994),
Mentiroso Mentiroso (
Liar Liar, 1997),
Todopoderoso (
Bruce Almighty, 2003), entre otras. Y como él mismo cuenta en su documental semibiográfico
Yo Soy (
I Am, 2011), tras conocer el éxito en Hollywood comenzó a llevar un estilo de vida similar al de Iglesias.
Sus películas recaudaban millones. Iba de fiesta en fiesta y se codeaba con el jet-set de la industria del entretenimiento. Solía ir de "shopping", pero no en busca de ropa o juguetes caros, sino de casas lujosas. No se mencionan detalles más escabrosos, si los hubo, pero su existencia seguía en general el molde de las del resto de las estrellas terrenales, quienes suelen cumplir puntillosamente aquel mandato implícito que indica que, cuanto más grande es la mochila, más hay que llenarla.
Pocos años después, sin embargo, llegaría para Shadyac un momento bisagra. Se hallaba solo en el vestíbulo del nuevo palacete que acababa de comprar, todavía entre los bultos que había dejado el camión de la mudanza, cuando se percató de algo muy simple, pero también muy inquietante.
Descubrió que no se sentía feliz.
En rigor, el momento bisagra había ocurrido antes, en 2007, cuando un accidente de ciclismo lo había enviado al hospital con una conmoción cerebral, hipersensibilizado, postrado y con pronóstico incierto. Tras meses de infierno, eventualmente Shadyac se enfrentó a la realidad y la inmediatez de la muerte. Y de pronto, un día, los síntomas comenzaron a ceder. Pero así como cuando se repliega la marea la arena que queda ya no es la misma, el exitoso y despreocupado director de Hollywood ya había cambiado.
La experiencia pareció apartar un velo intuido pero ignorado, y también disparó un par de preguntas que hasta entonces habían quedado sumergidas en las piscinas de las bacanales californianas y ahora apremiaban por algún motivo. En particular:
¿Cuánto es demasiado?
O también, ¿cómo se relaciona la pulsión de poseer con la de aventajar y diferenciarnos del resto? Es decir: ¿cómo se relaciona la pulsión del consumo con la construcción de una identidad individual?
Shadyac analiza brevemente estas preguntas, conectándolas con la ubicuidad de la competencia y la constante búsqueda del éxito o el reconocimiento en todos los planos, pero enseguida las deja en el aire y arremete con la cuestión central que lo desvela:
¿Cómo se arregla el mundo?
La parte más extensa del documental se dedica a encontrar una respuesta convincente a esta pregunta. Para ello, el director recurre a varias personalidades de la ciencia, la literatura y la intelectualidad, quienes en un marco descontracturado e intimista (no puede faltar el humor, especialmente la parte en que tipos como Noam Chomsky deben responder si han visto
Ace Ventura), van delineando la tesis: la respuesta a la supervivencia de nuestra especie está en nuestra capacidad innata para la colaboración y la empatía.
Los argumentos presentados van desde la poesía a la psicología y la biología. En una ecléctica sucesión de imágenes y conceptos, veloces pero prolijamente editados, desfilan Rumi, Einstein y el Dalai Lama. Todos ellos señalan la necesidad de rescatar la esencial función social humana de ese grillete individualista que confina a la especie, sobre todo desde la visión de las ciencias duras, a una competencia feroz por la supremacía gobernada por nuestros mismos genes y, por lo tanto, inevitable.
 |
Tom Shadyac entrevistando a Desmond Tutu, figura del anti-apartheid.
"¿Ha visto 'Ace Ventura'?" |
No todo me impresiona como convincente en este
compost heterogéneo de ideas y buenas voluntades que, tal vez por su ecumenismo, a veces parecen ir en distintas direcciones sin mucha estructura. El foco está puesto mayoritariamente en las ciencias mainstream, las blandas y las duras, aunque hay algunas (pocas) referencias a la cuántica, y un reconocimiento a la vertiente más "fringe" que encarnan el Instituto de Ciencias Noéticas y el
Instituto HeartMath. Pero aunque el tratamiento puede ser
light, el documental no se ocupa de misticismo ni de conciencia universal, y Dios no aparece por ningún lado.
De hecho, en el tercer acto la película parece apoyarse en el rescate de nuestros "
better angels", al decir de
Steven Pinker, subrayando el valor del activismo pacífico mediante figuras más convencionales y concretas como Martin Luther King, Gandhi y el
hombre de Tiananmen. Pero si la respuesta a los males del mundo decepciona un poco por lo simplista o trillada, la película preserva una veta mucho más rica que merece destacarse. Porque no olvida la pregunta inicial de Shadyac, la que lo empujó en definitiva a ampliar sus miras y a considerar a la humanidad en su conjunto.
¿Cuánto es demasiado?
¿Por qué volvemos a esto, por qué vuelve Shadyac? Parecería más importante lo otro, ver cómo se arregla el mundo, buscar una teoría unificada que explique todos los males de la humanidad como derivados de un rasgo o factor. ¿No sería maravilloso? Si pudiéramos identificar ese maldito interruptor, sólo restaría aprender cómo activarlo.
Y todos podemos ensayar respuestas, que aunque puedan ser coincidentes, contrapuestas o mixtas, casi con seguridad involucrarán cambios que deberán realizar esa vaga mezcla de estereotipos, atajos y prejuicios a medio cocinar que llamamos "los demás" y que, por tanto, están fuera de nuestro control.
Hay una razón, pienso, para que Shadyac haga hincapié ese momento crucial en que pudo verse "desde afuera" como actor en una comedia con un guión preestablecido de la que, paradójicamente, él no era el director.
El descubrimiento de que uno no está en control suele ser devastador. Puede dar por tierra con una vida entera. Quizá por eso muchos reaccionan aferrándose aún más a su solución o modelo, y terminan convenciéndose de que los cambios deben imponerse en forma mecánica, es decir por la fuerza. Más allá de esta frontera nos espera el laberinto de las locuras revolucionarias, el fundamentalismo religioso, los regímenes totalitarios y las masacres étnicas. Afortunadamente Shadyac no sugiere avanzar por ahí.
De hecho, lo notable es cuán cerca de casa elige quedarse. Sobre el final del documental, nos cuenta un poco más de su vida actual y del progreso de su nuevo camino, y es allí donde se puede ver hasta qué profundidad caló ese desplazamiento de percepción. Vendió su mansión de Los Angeles y el grueso de sus posesiones, abrió un hogar para
homeless y se mudó a un barrio de casas rodantes. Desde allí planeó esta película y un libro sobre sus experiencias en la nueva senda.
Imagino que el hombre aún así tiene para vivir cómodamente el resto de sus días, pero este nunca fue, para mí, el punto, ni los ricos son el problema real. La claridad que le permitió a Shadyac una crisis inesperada también le permitió hacer lo que muy pocos en su posición harían, o siquiera considerarían: cambiar su propio estilo de vida. En mi opinión, el hecho de tener una cuenta bancaria abultada lo hace incluso más raro y admirable.
En última instancia, el trabajo de Shadyac elude los devaneos teóricos y los sermones, toma la punta del ovillo, y ofrece una respuesta pragmática. Puede que éste sea su mayor valor. Es un documental ligero y a la vez extraordinario, que entiende que las preguntas "¿cuánto es demasiado?" y "¿cómo se arregla el mundo?" están sutil pero inextricablemente ligadas.

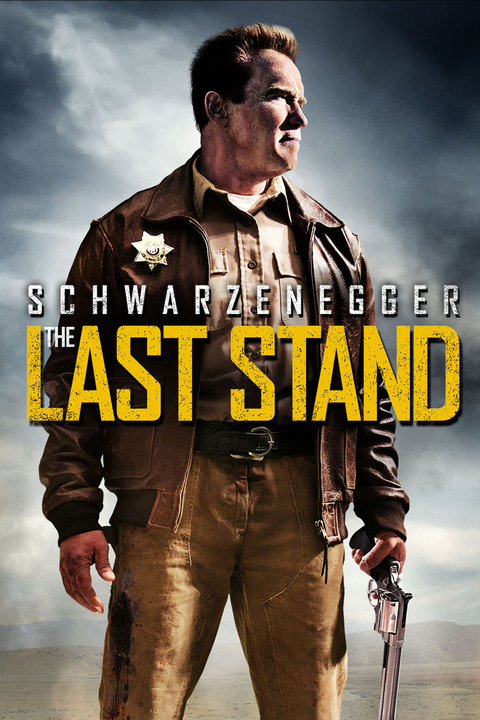





.jpg)



















